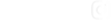Bs. As. (22-11-25): En 1949, el entonces presidente Juan Domingo Perón eliminó los aranceles para estudiar y marcó así la vida política y cultural del país: los claustros antes reservados para las clases medias y altas abrieron sus puertas a las familias trabajadoras
Candela Ramírez
El número del decreto fue 29337, lo firmó Juan Domingo Perón. Era 1949. Alcanzó estatus constitucional en 1994. Pero entre esas casi cinco décadas fue aplicado y eliminado entre dictaduras y gobiernos democráticos. La eliminación de aranceles para estudiar en las universidades públicas del país marcó para siempre la vida política y cultural del país. En estos años de fuertes disputas entre la gestión nacional y las universidades de todo el país, que no solo exigen presupuesto acorde a sus actividades sino lo elemental, es decir, los recursos suficientes para seguir existiendo, cabe recordar una política pública que permitió, entre otras cosas, la movilidad social ascendente en Argentina.
En 1949, todas las universidades del país eran públicas pero aranceladas. Existían la de Buenos Aires, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral. Perón había asumido la presidencia en 1946 y este decreto que garantizó la gratuidad de la enseñanza pública debe leerse en el marco del Primer Plan Quinquenal, pensado para el período 1947-1951, y la reforma constitucional del 49.
Hay una plataforma web publicada en el 70° aniversario del decreto, del Consejo Interuniversitario Nacional, que enumera la siguiente secuencia: “En 1949, producto de la organización de un nuevo Estado social de derecho y planificador, se estableció la gratuidad universitaria y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Ese mismo año se fundó el Ministerio de Educación de la Nación en reemplazo del de Justicia e Instrucción Pública. Finalmente, la gratuidad de la universidad en la República Argentina se alcanzó con el Decreto Presidencial N° 29337 el 22 de noviembre de 1949. Un aspecto fundamental es que se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos complementarios necesarios para alcanzar dicho objetivo”.
En Argentina ya había un antecedente fundamental: la Reforma Universitaria de 1918 que instauró la autonomía de las casas de estudios. Aquel logro había sido impulsado por el movimiento estudiantil que además bregaba por la idea de cogobierno entre estudiantes, docentes, graduados y no docentes y la libertad de cátedra. El primer gobierno vivió fuertes tensiones con aquellos herededores del reformismo que acusaban a la gestión justicialista de proselitista y de intervenir en la autonomía universitaria.
En 1948, durante la primera gestión peronista, se creó la Universidad Obrera Nacional, después reconvertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Formar técnica y profesionalmente a los trabajadores era uno de los fundamentos del justicialismo. La gratuidad en la enseñanza pública forma parte de este mismo plan. Además, el justicialismo pensaba las universidades en función de las necesidades de desarrollo del país. La gratuidad alcanzó rango de ley en 1954 mediante la sanción de la ley orgánica de universidades.
Los números dan cuenta del impacto de la medida: en 1950 la cantidad de estudiantes universitarios en el país apenas pasaba los 80 mil; en 1955 pasó a los 138 mil. Un aumento del 72 por ciento de la matrícula.
A pesar del golpe de Estado contra Perón y la primera experiencia de “desperonizar” el país, si bien se restituyeron los aranceles la matrícula se mantuvo y siguió creciendo. Aunque se reportaban cientos de despidos y detenciones a cientos de docentes peronistas, no tardó en implementarse en conocido Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes) que formalizó la persecución ideológica instaurada por la «revolución libertadora». La dictadura de Onganía en 1966 frenó por completo la autonomía, profundizó la persecución y detuvo el enorme proceso de profesionalización e inversión en ciencia.
En 1973, el breve gobierno peronista antes del inicio del genocidio en Argentina, volvió a eliminar los aranceles. Pero el verdadero desguace llegó en 1976 con el último golpe militar: no solo volvieron los aranceles sino que los estudiantes universitarios fueron un blanco específico de exterminio.
En la UBA, por ejemplo, “de los 40.825 estudiantes que iniciaron sus estudios en la institución en 1974 se redujeron a 13.312 en 1977”. Lo mismo pasó en el resto del país.
El retorno democrático volvió a eliminar aranceles y el acceso a la universidad pública volvió ser protagonista de la vida cultural del país, la gratuidad es uno de sus pilares fundamentales.
Sábado, 22 de noviembre de 2025
La Cruz: cayó parte de una escurridiza banda de cuatreros y recuperaron 81vacunos

El Municipio ratifica el acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias

Incendios fuera de control en la Patagonia: más de 2000 hectáreas arrasadas


Surcorrentino.com.ar
Todos los derechos reservados
www.chamigonet.com.ar